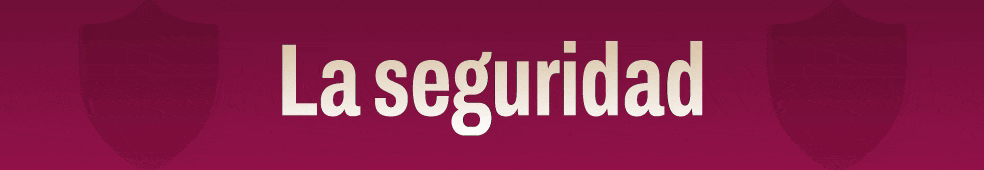Durante el régimen anterior, al que he denominado como de “la transacción institucionalizada”, se experimentó un proceso de consolidación temporal de los gobiernos locales como consecuencia de la debilidad del gobierno federal y los procesos de negociación, especialmente, con el grupo parlamentario opositor. Fue así como el peso de la bancada tricolor en el Congreso de la Unión logró trasladar recursos a las entidades federativas y posicionó a los gobernadores como actores de notable influencia en la toma de decisiones.
Ese poder que, desde el centro de la república se trasladó a los estados, lejos de promover la democratización provocó renovadas formas de administración hegemónica del poder, orientadas a lograr la mediatización, incluso, de los procedimientos e instituciones de control, para consolidar gobiernos capaces de conservar las condiciones anteriores de su ejercicio.
El triunfo de Enrique Peña Nieto en 2012, más allá de los números y porcentajes, demostró que el modelo de la llamada transición había fracasado y el anterior partido de Estado se situó en la misma disyuntiva de la elección de 1976: una evidente falta de legitimidad que cuestionaba directamente los resultados electorales.
Para corregir ese efecto, durante su periodo presidencial, se fraguó lo que se autodenominó como “el Pacto por México”, instrumento de gobernanza a través del cual se promovieron una serie de reformas “estructurales” dirigidas a remover las condiciones de concentración del poder en las periferias. Fue así como se emitieron una serie de leyes generales que establecieron nuevas autoridades nacionales encargadas de vigilar y controlar el desempeño de autoridades locales que no habían logrado garantizar condiciones aceptables en su desempeño. Esa es, resumida brevemente, la justificación que condujo a la creación del INE, el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Con el arribo de la Cuarta Transformación se adoptó un modelo distinto, en el que el andamiaje institucional de esas autoridades nacionales que, además, debe señalarse, no lograron los objetivos propuestos, se viene desmontando progresivamente, lo que ocurre en el caso de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales.
En nuestro estado, el proceso de reforma se encuentra en curso y estamos a la espera del cómputo de los votos de los ayuntamientos sobre la reforma constitucional en la materia, para que arranque el plazo para actualizar la legislación secundaria.
Mientras eso ocurre, conviene reflexionar sobre algunos temas que la nueva legislación en la materia, en mi opinión, no resolvió correctamente.
El más importante tiene que ver con la sustitución del órgano garante nacional (órgano constitucional autónomo) por las nuevas y diversas autoridades de garantía (dependientes de los órganos internos de control), de entre las cuales destaca la encargada de atender la protección de los derechos en la administración pública federal: Transparencia para el Pueblo, como un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El modelo anterior requirió configurar a un órgano constitucionalmente autónomo, con la finalidad de que, como autoridad especializada, pudiera conocer y resolver los recursos de revisión de todos los sujetos obligados de carácter federal; mientras que su configuración como autoridad nacional le permitió contar con dos atribuciones específicas: a) la atracción de los recursos de revisión que estuvieran conociendo los organismo locales, siempre que se cumplieran ciertos criterios de relevancia, y, b) la resolución de los recursos de inconformidad que las personas podían promover en contra de o por la falta de resolución de los recursos de revisión desahogados por los organismos locales.
El nuevo modelo, en el ámbito federal, distribuye la competencia para resolver los recursos de revisión entre las autoridades de garantía que integre cada sujeto obligado y que deberán formar parte del órgano interno de control; mientras que en el caso de la administración pública federal, se determinó que, en ejercicio de la competencia que le correspondería a la Secretaría Anticorrupción, sea un organismo desconcentrado el que resuelva los recursos de revisión y atienda las demás obligaciones que corresponden a los sujetos obligados dependientes del Poder Ejecutivo. Con esa decisión el tema, a nivel federal, se encuentra resuelto de manera adecuada.
Sin embargo, los problemas aparecen cuando una ley general que no pretende configurar una concentración nacional de competencias tiene que hacer frente a las condiciones que estableció el modelo anterior.
De manera adecuada, el legislador ordinario federal decidió, en la nueva legislación secundaria, omitir el procedimiento de atracción, porque ya no se justifica, pero en una extensiva y arriesgada interpretación, conservó el recurso de inconformidad ajustada a que la solicitud de acceso a la información se relacione con recursos de origen federal.
El tema no es menor si se considera desde distintos puntos de vista. El primero de ellos, podría ser el volumen y destino de los recursos. En el caso de nuestra entidad, por ejemplo, los ingresos federales, según la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México en el ejercicio fiscal anterior representaron el 71.62% de los recursos realmente recibidos.
En ese monto se encuentran tanto los recursos por concepto de inversión pública, como la nómina magisterial, los servicios de salud, los Fondos de Aportaciones, pero también los de libre disposición que se derivan del Fondo de Participaciones, muchos de los cuales se orientan al gasto corriente y de operación de las dependencias.
Lo dispuesto en la nueva ley general en materia de acceso a la información implica dos desafíos, ya sea que se acepte el recurso de inconformidad cuando se trate de recursos que integran el llamado gasto federalizado o bien, que se abarque cualquier actividad financiada con los recursos de origen federal, lo que implicaría que la Secretaría de Finanzas defina, por cada sujeto obligado, la naturaleza federal o estatal de su fuente presupuestal, un problema nada menor.
El segundo punto de vista consiste en la naturaleza jurídica de los recursos federales y la capacidad de la Secretaría Anticorrupción para auditar recursos federales transferidos a los gobiernos estatales que no necesariamente abarca todo tipo de recurso y que se delimita por la naturaleza del gasto.
El tercer aspecto para considerar es la propia naturaleza jurídica de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado federal que, por su propia naturaleza jurídica, no puede resolver los recursos de revisión de otros Poderes y Órganos Constitucionales del orden federal, pero que, según lo que establece la ley, podría resolver, vía recurso de inconformidad, las resoluciones de las autoridades garantes de esos Poderes y órganos constitucionales locales, a pesar de que no existió una clara habilitación en la reforma constitucional federal.
Ahora bien, no se trata de cuestionar la necesidad de un recurso de inconformidad si a través de ese medio de control administrativo se logra garantizar al derecho, pero si es necesario advertir la debilidad en su diseño para buscar alguna solución que permita su adecuada integración al ordenamiento jurídico.
Es evidente que la nueva versión del recurso de inconformidad enfrenta riesgos de inconstitucionalidad como consecuencia de tratar de preservar una figura compatible con el modelo anterior de una autoridad nacional en un órgano de carácter desconcentrado adscrito a una dependencia de la administración pública federal, lo que en mi opinión vulnera el régimen interior de los estados.
Es muy posible que los actuales gobiernos estatales no hagan valer esa inconstitucionalidad que posiblemente prevalezca como un acto consentido tanto por los estados como por los particulares que necesiten recurrir a ese medio de defensa.