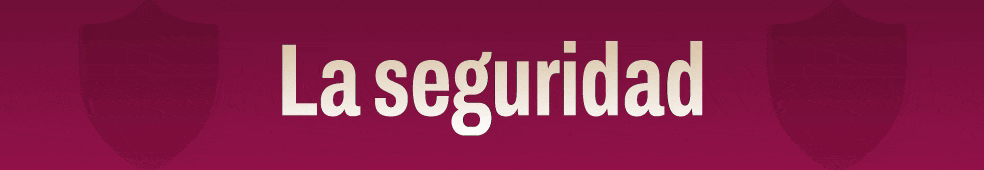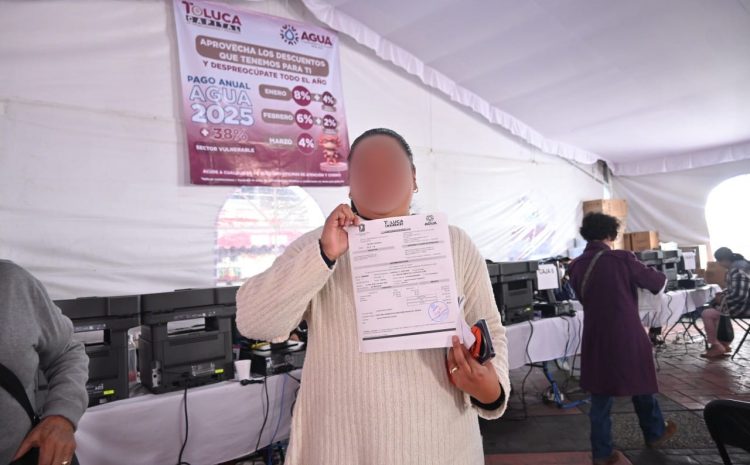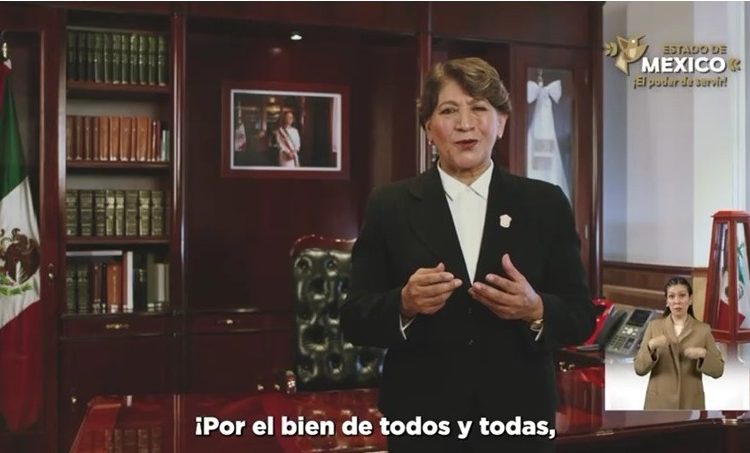La semana pasada conmemoramos el XL Aniversario del sismo de 1985 y el VIII del ocurrido en 2017. Estos fenómenos naturales, por la magnitud y duración con las que ocurrieron y el contexto social existente en nuestro país, generaron un impacto que traspasó las construcciones físicas y cimbraron el imaginario colectivo del país.
Particularmente, el primero de los sismos evidenció una serie de deficiencias, cualquiera de ellas graves: lo mismo las cárceles clandestinas de la Dirección Federal de Seguridad, el régimen laboral sumamente reprobable que padecían las costureras en los talleres del centro de la ciudad, los negocios de las constructoras y los servidores públicos que ignoraron incluso dictámenes previos en edificios como el Nuevo León en Tlatelolco.
Frente a la adversidad y la tragedia, emergió una sociedad que rebasó al viejo aparato gubernamental incapaz de responder adecuadamente a las necesidades emergentes y a las que devendrían con el paso del tiempo y, sin duda alguna, el sismo agudizó los problemas de vivienda que existían. En esta ocasión, comparto algunas reflexiones sobre este derecho humano de singular importancia.
El primer planteamiento al que hay que acudir es a su reconocimiento como un derecho humano, según lo que dispone el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado internacional ratificado por el Estado Mexicano en 1981.
Una de las consecuencias de la ratificación del tratado fue la integración del derecho a la vivienda en el texto constitucional, lo que ocurrió a través de la reforma al artículo cuarto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 1983, que “otorgó” el derecho a las “familias (…) a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, sin que se habilitara al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
No está por demás señalar que la característica del viejo régimen político consistía en suscribir numerosos tratados internacionales sin promover un comportamiento interno que permitiera su eficaz cumplimiento en beneficio de la población, así como por llenar el texto constitucional de derechos que, por la falta de garantías, la convertían en lo que algunos tratadistas definen como “Constitución promesa”, así como la modalidad de establecer derechos de tipo social y, por lo tanto, inexigibles.
No obstante lo anterior y sin que formalmente existiera una habilitación directa en el artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión emitió una Ley Federal de Vivienda, que se publicó en el DOF el 07 de febrero de 1985, y que hoy se encuentra abrogada. El primer artículo de esa ley señalaba:
ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución General de la República. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Esa ley fue abrogada por la Ley de Vivienda vigente que fue publicada en el DOF el 27 de junio de 2006, la que, en su mismo artículo, vuelve a señalar:
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La percepción existente, en el sector público consistía en que desde el gobierno, a través de la política pública de construcción de vivienda social, especialmente en favor de los trabajadores, se cumplía el mandato constitucional.
Sin embargo, tal y como lo refiere la observación no 04 de 1990 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el contenido del derecho a la vivienda se integra por siete aspectos sustantivos entre los cuales se encuentran: la seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar; y, adecuación cultural.
Por lo que corresponde al componente de seguridad jurídica de la tenencia, la misma observación señala:
La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
Y es en ese contenido en el que se engarza uno de los problemas sociales que recorrió la historia de nuestro país, por lo menos desde las etapas tempranas del siglo XX y hasta la actualidad.
La falta de contrato de arrendamiento es, sin lugar a dudas, uno de los variados problemas más importantes de la vivienda en esa modalidad, que en el pasado propiciaron los movimientos inquilinarios históricos de principios del siglo XX cuyo resultado fue la emisión de las distintas leyes inquilinarias en, el en ese entonces, Distrito Federal, Yucatán, Campeche, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, hasta que fueron derogadas por la incorporación de regulaciones en materia de arrendamiento en los distintos códigos civiles.[1]
Con el paso del tiempo, la desarticulación y cooptación del movimiento de inquilinos, así como consecuencia del tipo de regulación del problema, impuso una visión jurídica decimonónica que apreció las relaciones contractuales de arrendamiento como exclusivamente entre particulares y, por lo tanto, objeto de la legislación civil, como si el arrendador y arrendatario fueran dos factores en igualdad de condiciones para imponerse libre y voluntariamente de obligaciones y derechos en un contrato sin que el Estado tenga obligación de intervenir salvo en la resolución de las desavenencias por el incumplimiento de los términos pactados.
Esa visión resulta incongruente frente a los complejos problemas de la realidad, para lo cual es relevante considerar que, de acuerdo con los datos aportados por el INEGI en la Encuesta de Vivienda de 2020, el 21.1% de los hogares presentan necesidad de vivienda.[2] En 19 estados de la república, de Guerrero a Aguascalientes, entre el 68 y el 50% de las personas que rentan su vivienda lo hacen porque no tienen acceso a créditos o porque no tienen recursos.[3]
Dadas las distintas condiciones sociales, culturales, regionales, de movilidad interna, entre otras, la plena garantía del derecho a la vivienda adecuada no puede contemplar exclusivamente la modalidad de propiedad, sino que debe considerar un margen posible de arrendamiento como condición complementaria. Según los datos del INEGI, recién aludidos, 16.4% de las viviendas se encontraban en condiciones de arrendamiento, lo que equivale a una cantidad de 5.8 millones, de las cuales sólo el 54% contaban con un contrato de renta vigente.[4]
Ahí se encuentra el primero y más importante problema del arrendamiento de vivienda en nuestro país: la falta de contrato y su sustitución por una diversa cantidad de modalidades a través de las cuales se simula lo que es una directa relación de renta de inmuebles. Esto ocurre así porque para el arrendador resulta más ventajoso imponer cualquiera de estas modalidades y términos para tratar de negar la existencia de una relación que le genere obligaciones.
Lo anterior es posible por el tipo de regulación de la materia que, lamentablemente, es ampliamente discordante en el país; por establecer algunos ejemplos, en 22 de los 32 estados de la república, no existe una duración mínima de los contratos de renta (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo;[5] tampoco existe una determinación precisa para que las rentas se definan en moneda nacional. La ausencia de una adecuada normatividad y la debilidad de la existente propicia que los viejos problemas persistan y se incrementen como consecuencia de los fenómenos urbanos emergentes, como la gentrificación o aquellos socialmente persistentes como la discriminación.
No es que lo anterior haya sido una ruta equivocada. Evidentemente que las relaciones contractuales entre dos particulares deben sujetarse a las disposiciones normativas de carácter civil, cuya determinación corresponde regular a las entidades federativas y a la Ciudad de México, el caso es que esa visión resulta insuficiente cuando se trata de establecer las garantías esenciales de algo que debe reivindicarse claramente como un derecho constitucional e internacionalmente reconocido por el Estado Mexicano.
Si bien es cierto que la naturaleza original de legislación mexicana consistió en establecer en una ley federal la normatividad necesaria sobre la vivienda social a cargo del Estado y en la legislación subnacional lo tocante a los contratos de arrendamiento, es muy importante señalar que esa visión jurídica debe revisarse a la luz de las disposiciones que derivan de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en los siguientes aspectos:
Primero, el reconocimiento, en igualdad de condiciones y mientras no haya restricción expresa en el texto constitucional, de los derechos humanos y de las garantías para su protección, ya sea que se reconozcan en la Constitución o en los Tratados Internacionales.
Segundo, la obligación de interpretar las disposiciones legales en materia de derechos humanos de manera conforme al texto constitucional procurando la más amplia protección a las personas.
Derivado de lo anterior, la propia SCJN a través de diversos pronunciamientos ha ido depurando la aplicación de la reforma constitucional desde el Expediente Varios 912/2010 hasta la Contradicción de Tesis 293/2011, señaló que el reconocimiento de las disposiciones internacionales incluye la jurisprudencia o criterios emitidos por los órganos de tratados, siempre que no haya mejores protecciones en la regulación mexicana.
De lo que se deriva que para identificar las obligaciones del Estado Mexicano en materia de garantía del derecho humano a la vivienda es necesario considerar los criterios emitidos por el Consejo de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, como los previamente referidos.
Tercero. Una indispensable interpretación conforme a la Constitución, como la que mandata el párrafo segundo del artículo primero constitucional, debe conducirnos a apreciar que los contratos de arrendamiento son resultado de una relación que involucra derechos humanos cuya eficacia no sólo es vertical, sino también horizontal entre los particulares y que, por lo tanto, puede someterse a control de constitucionalidad y convencionalidad, tal y como en otros supuestos ya lo ha reconocido la Primera Sala de la SCJN en el ADR 931/2012.
El Gobierno de la República que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo identificó las magnitudes del problema y plantear alternativas de arranque, entre las cuales se encuentra la construcción y dotación de un millón de viviendas nuevas durante el actual sexenio y la construcción de vivienda para arrendarla.
Pero es importante que el Congreso de la Unión asuma que la legislación de vivienda, por ser reglamentaria del artículo cuarto constitucional es, de hecho, una ley constitucional que debe de abordar de manera completa e integral los distintos componentes del derecho a la vivienda adecuada, sin alterar la distribución de competencias. Tiene la tarea esencial de buscar alguna alternativa que permita eliminar el porcentaje de 46% de vivienda arrendada que carecía de contrato y que deja en un alto grado de indefensión a la población.
Mientras que las legislaturas de los estados necesitan revisar sus regulaciones actuales en materia civil y apreciar la necesidad de establecer aspectos mínimos que deban de considerar los contratos de arrendamiento, entre ellos la obligación de registrar los contratos ante la autoridad competente, el establecimiento de un plazo de duración mínima, que no exime el supuesto de recuperación por el incumplimiento del pago o la recisión anticipada por vulnerar las disposiciones establecidas en el contrato sobre uso y conservación, por ejemplo, que los pagos se realicen en moneda nacional y, especialmente, la obligación de las partes para acudir al procedimiento legalmente establecido para rescindir el contrato, lo que implica establecer sanciones legales de los desalojos realizados sin seguir el procedimiento establecido en la ley para rescindir el contrato.
Recordemos que la función esencial del derecho es estabilizar los distintos intereses que concurren en las relaciones sociales y establecer supuestos cuya repetición permita garantizar seguridad a las partes que concurren a ellas, y que a diferencia de las suposiciones teóricas, con las que a veces nos confundimos, en materia de arrendamiento siempre hay una parte débil que, por necesidad y a veces, ingente necesidad, acude a esta modalidad.
Si hemos de cumplir el sentido de la recomendación 02 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y hacer realidad aquella máxima que establece, “por el bien de todos, primero los pobres”, es especialmente importante establecer medidas para que todas las personas gocen de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.
[1] Cfr., MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Alejandro, Debate inquilinario en la Ciudad de Mexico durante el siglo XX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económica-Miguel Ángel Porrúa, 2001, pág. 31.
[2] INEGI, Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (disponible en línea) https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/doc/envi_2020_presentacion.pdf (consulta: 12 de febrero de 2025).
[3] Id.
[4] Id.
[5] ESCOFFIÉ, CARLA, País sin techo. Ciudades, historia y luchas sobre la vivienda, 5ª reimpresión, México, Grijalbo, 2024, pág. 131.